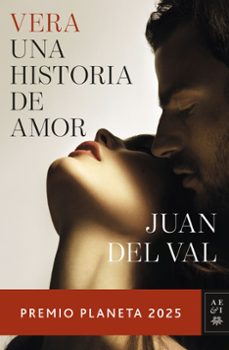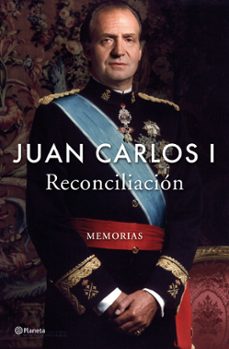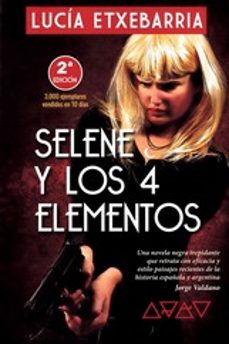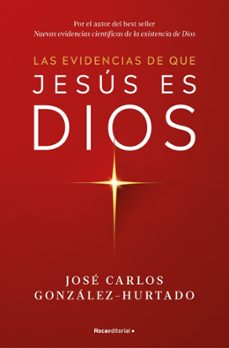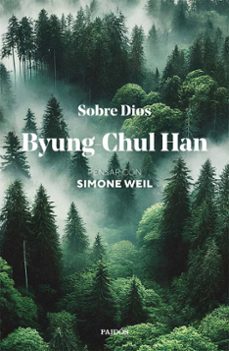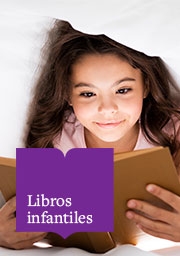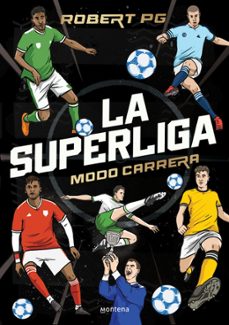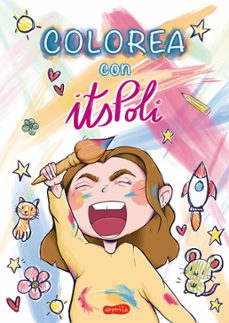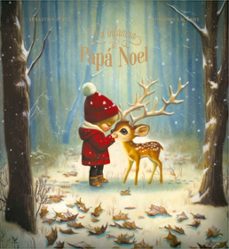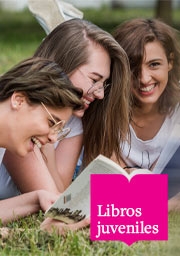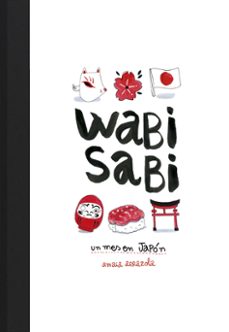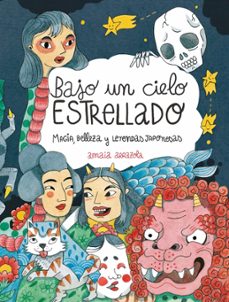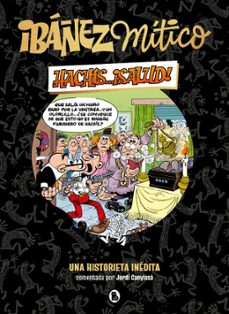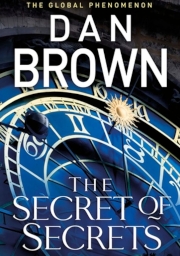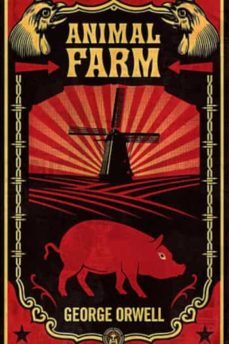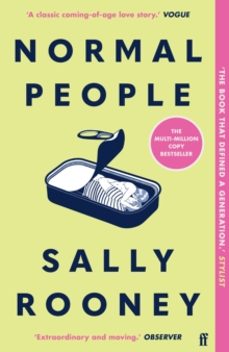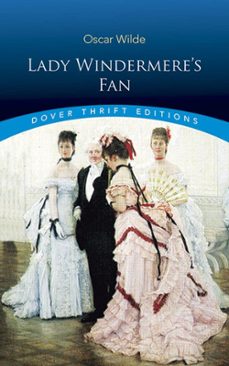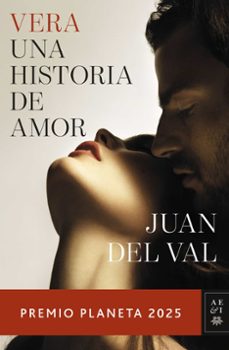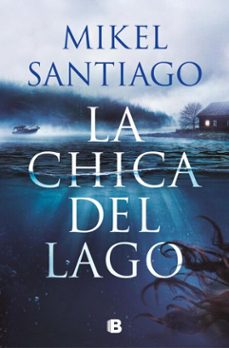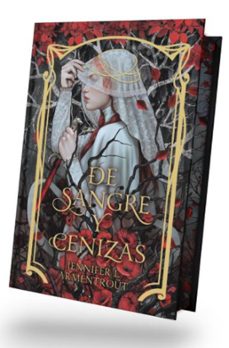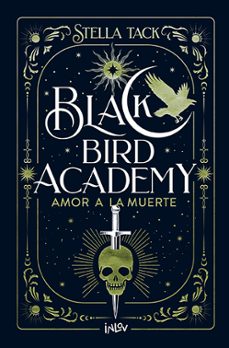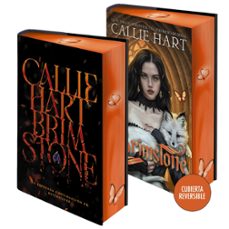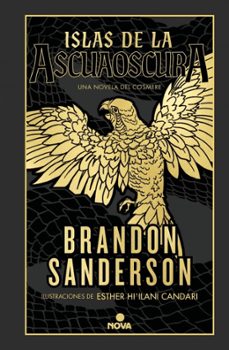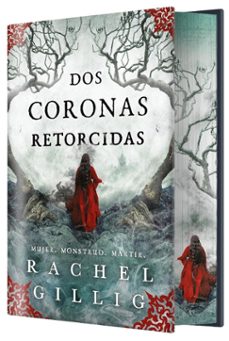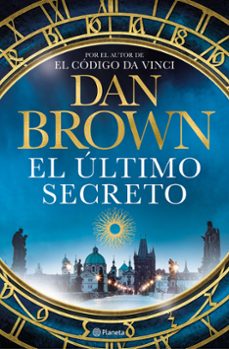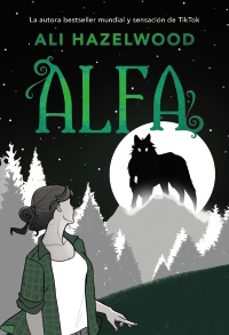EL DECIR EN LAS LETRAS: PSICOANALISIS CON LITERATURA
ANDRES ET AL. BARBAROSCH
LETRA VIVA - 9789506490522
Sinopsis de EL DECIR EN LAS LETRAS: PSICOANALISIS CON LITERATURA
Nos acercamos a un nuevo libro sobre las ambiguas relaciones entre escritura y psicoanálisis, entre la escritura literaria y las variaciones literarias del psicoanálisis, donde sobresalen dos experiencias que entendemos fundamentales: el psicoanálisis “aplicado” a la literatura, que después de Lacan puede entenderse con el sentido de una aplicación matemáticamente biyectiva (el psicoanálisis aplicado a la literatura, la literatura aplicada al psicoanálisis), y la otra posibilidad, mucho más extrema, la literatura como fundamento del psicoanálisis. La experiencia de la literatura, es decir, su conocimiento, su destreza, su lectura, desde Sófocles, Shakespeare, Goethe, Hebbel hasta el “desconocido” Jensen (autor de la “Gradiva”) en el caso de Freud y Shakespeare, Sade, Joyce, en el caso Lacan, implica tanto la función de lo escrito, aquello que “hace” de escrito en su valencia paleográfica –rastros de inscripciones arcaicas del sujeto– como en la actualización transferencial de las mismas en el lector. Si es posible decidirse –y quizás aquí la ambivalencia sea más fructífera– entre ambas tramitaciones diríamos que los textos que vamos a leer están inclinados hacia la primera, como es de leerse, en parte, en los escritos de Friedenthal y de Glasman. Pero lacanianos al fin, todos los textos se orientan hacia esa ajenidad, por lo menos ajenidad a los sistemas de anclaje e intersecciones, hacia eso que Lacan intentó con el avec (Kant avec Sade), que puede leerse como una bisagra entre simultaneidad e intersección: el psicoanálisis en intersección con lo literario, lo literario en interversión con el psicoanálisis, es decir, la ficción. Y más allá de todas las formulaciones habidas, y son muchas, es siempre la posición del yo como íntima extraversión lo que lleva a pensar simultáneamente las peripecias del yo del sujeto escritor y el yo del sujeto escribiente, es decir la intimidad de la relación entre lo inconsciente y lo consciente, entre la eminencia del Superyo y las extra&a
Ficha técnica
Editorial: Letra Viva
ISBN: 9789506490522
Idioma: Castellano
Número de páginas: 168
Tiempo de lectura:
3h 56m
Encuadernación: Tapa blanda
Fecha de lanzamiento: 02/07/2002
Año de edición: 2002
Plaza de edición: Buenos Aires
Alto: 20.0 cm
Ancho: 14.0 cm
Especificaciones del producto
Opiniones sobre EL DECIR EN LAS LETRAS: PSICOANALISIS CON LITERATURA
¡Sólo por opinar entras en el sorteo mensual de tres tarjetas regalo valoradas en 20€*!