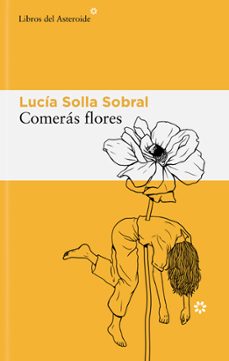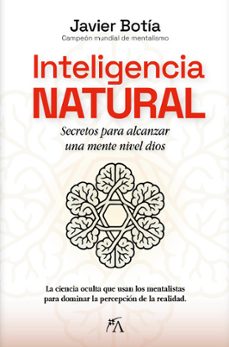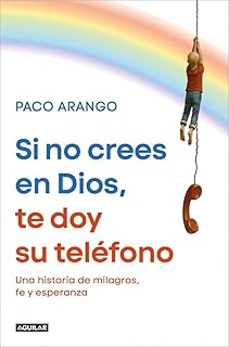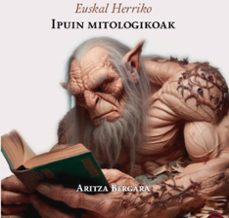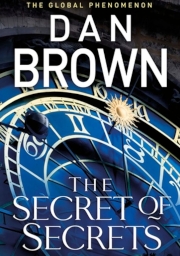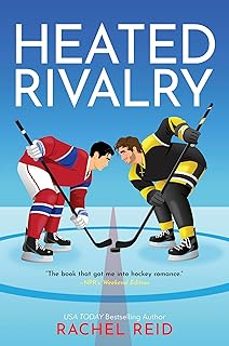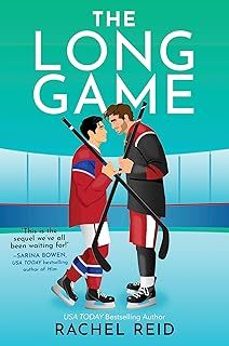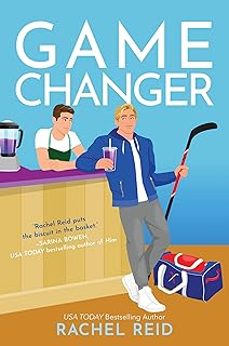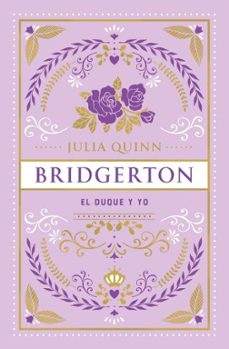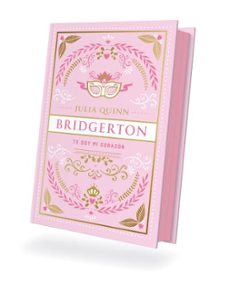EL UNICO CRISTO: LA SINFONIA DIFERIDA
SAL TERRAE- 9788429315738
Sinopsis de EL UNICO CRISTO: LA SINFONIA DIFERIDA
La duda nos asalta. El gran fresco crístico de un proyecto común capaz de unificar la historia humana y el devenir cósmico, reconciliar al judaísmo y al cristianismo, llevando a buen termino la convergencia de las religiones, parece ilusorio. Jesús, arrebatado por Dios a la muerte, no ha hecho realidad el sueño profetico evocado en los himnos de las epístolas de la cautividad. El don de su Espíritu no ha eliminado las fracturas, de modo que las divisiones siguen activas y degeneran a menudo en hostilidad. ¿Acaso debemos desterrar de nuestro mundo la utopía de la unidad? Pero lo cierto es que dicha utopía es lo que mueve al ecumenismo, incita al debate con el judaísmo y acelera el diálogo interreligioso: no es, pues, algo inerte. ¿Habrá que renunciar al sentido global de la historia, que, de hecho, ha dinamizado la cultura occidental, demostrando su importancia? ¿Habrá que abandonar la intuición de una dirección única de la evolución universal? ¿No será la utopía de la unidad más que belleza vana o ficción necesaria para conjurar la desesperanza? ¿Es razonable, en este mundo de dispersión y violencia, reconocerle a Cristo resucitado la voluntad de unificar lo que no deja de fragmentarse? ¿No significará eso atribuirle un deseo prematuro? Hay otro camino posible:
Ficha técnica
Editorial: Sal Terrae
ISBN: 9788429315738
Idioma: Castellano
Número de páginas: 256
Tiempo de lectura:
6h 3m
Encuadernación: Tapa blanda
Fecha de lanzamiento: 05/01/2005
Año de edición: 2005
Plaza de edición: Santander
Número: 136
Alto: 23.0 cm
Ancho: 16.0 cm
Peso: 320.0 gr
Especificaciones del producto
Escrito por Christian Duquoc
Recibe novedades de Christian Duquoc directamente en tu email
Opiniones sobre EL UNICO CRISTO: LA SINFONIA DIFERIDA
¡Sólo por opinar entras en el sorteo mensual de tres tarjetas regalo valoradas en 20€*!