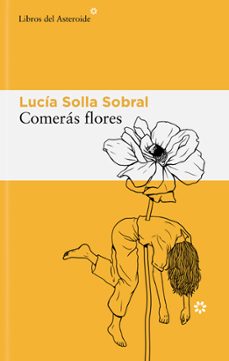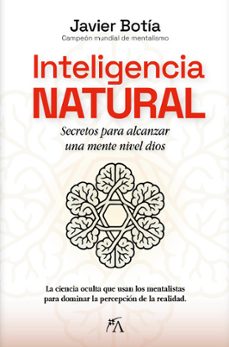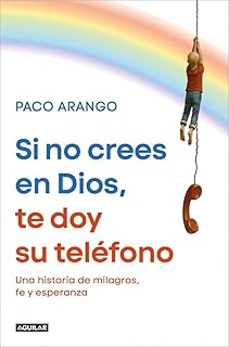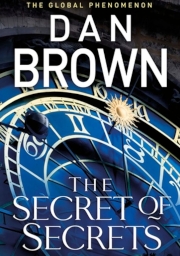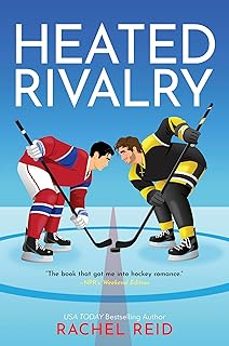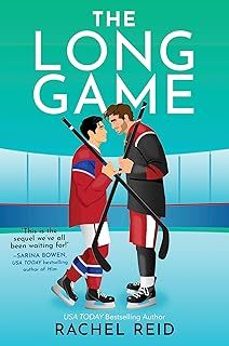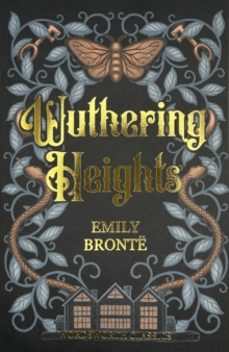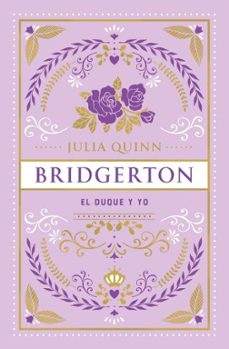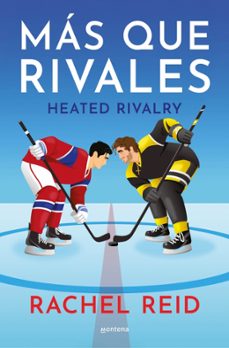📗 Libro en catalán CATALUNYA I FRANÇA AL SEGLE XVII
Identitats, contraidentitats i ideologies a l'època moderna (1640-1700)
EDITORIAL AFERS, S.L.- 9788495916563
Sinopsis de CATALUNYA I FRANÇA AL SEGLE XVII
A lo largo del siglo XVII, numerosas guerras enfrentaron Francia y España, lo cual modificó la relación de fuerzas entre ambas potencias. El reino de Francia, particularmente bajo la dirección de Luis XIV, se impuso políticamente y militarmente a una España cada vez más débil, que no daba una salida a su pluralidad institucional. Cataluña fue uno de los ejemplos más evidentes: jugó la carta de Francia contra Castilla en 1640 —revolución catalana— hasta que el 1659 —tratado de los Pirineos— España cedió el Rosellón y parte de la Cerdaña a Francia, aunque recuperó el control sobre el resto de Cataluña. Entre algunas de las consecuencias destacan: el exilio hacia Perpiñán de las autoridades políticas catalanas que más se habían comprometido e implicado en la guerra contra Castilla; la puesta en marcha de la administración francesa en el Rosellón; y el creciente sentimiento antifrancés en Cataluña. La implicación francesa en los problemas de Cataluña la proyectó de lleno en los asuntos europeos y provocó la afirmación de una identidad catalana definida según algunos criterios concretos (geográficos, políticos, jurídicos y sociales), ante una contraidentidad francesa, reforzada por la guerra y la presión militar constante a lo largo del tiempo.
Ficha técnica
Editorial: Editorial Afers, S.L.
ISBN: 9788495916563
Idioma: Catalán
Número de páginas: 462
Tiempo de lectura:
11h 2m
Encuadernación: Tapa blanda
Fecha de lanzamiento: 04/10/2006
Año de edición: 2006
Plaza de edición: Catarroja
Colección:
Recerca i pensament
Recerca i pensament
Número: 30
Alto: 16.0 cm
Ancho: 24.0 cm
Peso: 760.0 gr
Especificaciones del producto
Escrito por OSCAR JANE CHECA
Recibe novedades de OSCAR JANE CHECA directamente en tu email
Opiniones sobre CATALUNYA I FRANÇA AL SEGLE XVII
¡Sólo por opinar entras en el sorteo mensual de tres tarjetas regalo valoradas en 20€*!