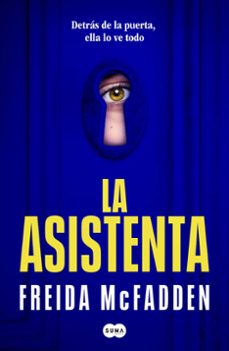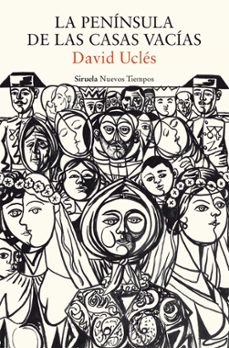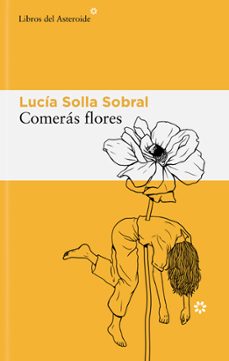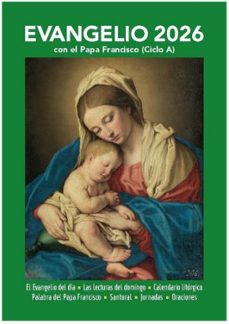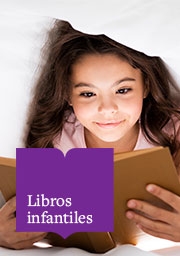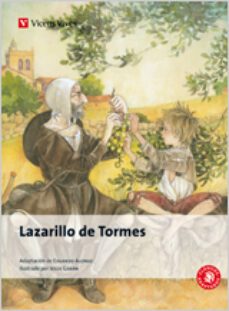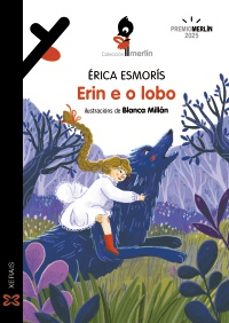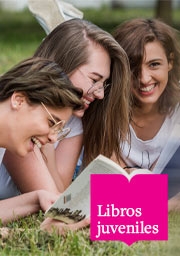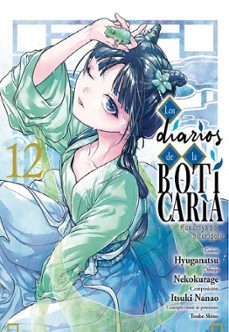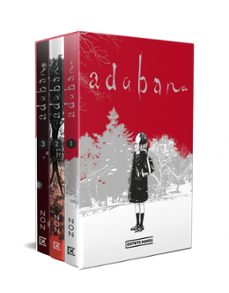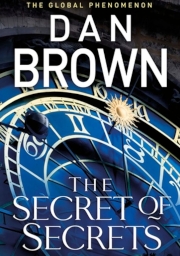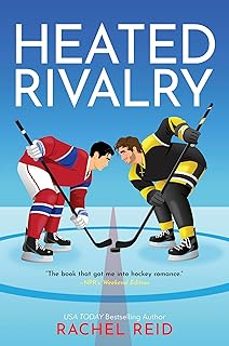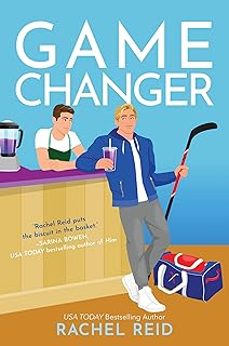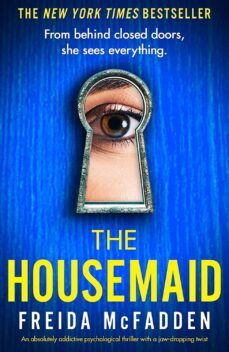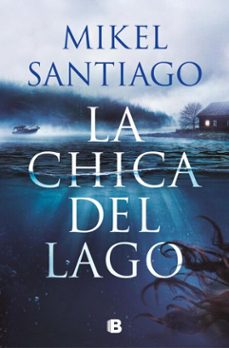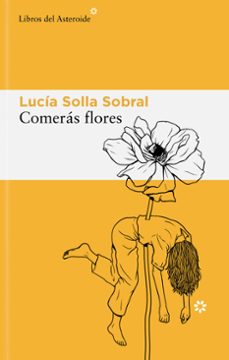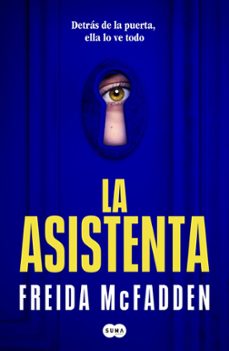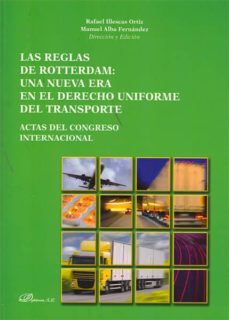Imprescindibles
Ficción
No Ficción
Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Historia Arqueología Biografías Historia de España Historia Universal Historia por países
Infantil
Juvenil
#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y manga juvenil Cómic juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer
Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros
Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom libros Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso
Cómic y manga
Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant
eBooks
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes
MANUEL ALBA FERNANDEZ
Recibe novedades de MANUEL ALBA FERNANDEZ directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 3 de 3
TIRANT LO BLANCH 9788484563952
El trabajo albergado en el presente volumen trata de proporcionar un análisis actualizado de una de las figuras emblemáticas del Derecho marítimo nacional e internacional como es el capitán del buque. Esta tarea es abordada desde el estudio del Código de comercio de 1885, pero igualmente a través de la toma en cuenta de otros ordenamientos y de la puesta en relación de las normas dedicadas a este personaje con las reglas aplicables a otras figuras presentes en esta área del Derecho, así como con determinadas figuras contractuales y la práctica desarrollada en torno a algunas de ellas en la que de algún modo se inmiscuye al capitán. El resultado alcanzado propone una reinterpretación del Libro III del Código de comercio en determinados puntos, al igual que la aplicación de los principios así obtenidos en el análisis de las relaciones que tienen lugar en el mercado del transporte marítimo.
Ver más
Tapa blanda
DYKINSON, S.L. 9788415455486
Las Reglas de Rotterdam es el nombre corto con el que se conoce, desde la apertura de la firma, al Convenio de las Tacones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Maritimo de 2008. El Convenio, ya ratificado por España, si bien no en vigor, es el resultado de años de esfuerzo por parte de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y de los Delegados de los Estados miembros y observadores de la CNUDMI. La materia que aborda es el contrato para el transporte internacional de mercancias por mar o por mar y por otros modos. Las Reglas de Rotterdam son un instrumento llamado a marcan un hito en la legislacion sobre contrato de transporte, y, creemos honestamente, en el Derecho uniforme del comercio internacional. El objeto del Congreso no fue otro que el de contribuir a la (tan necesaria) explicacion y divulgacion del contenido del Convenio desde un punto de vista objetivo y en un contexto academico.
Ver más
Otros
MARCIAL PONS 9788497686556
Prol. Rafael Illescas. El nuevo Derecho de sociedades y la normas orientadas a disciplinar los mercados financieros han venido descubriendo durante los últimos años múltiples y muy diversos puntos de confluencia. En muchos casos, este fenómeno debe achacarse a la coincidencia de objetivos que ambas áreas jurídicas han ido descubriendo por efecto del creciente protagonismo del gobierno de las sociedades cotizadas. Un ejemplo claro de ello lo constituyen los deberes que han acabado por imponerse a ciertos inversores institucionales y, en el caso concreto del Derecho español, a las Sociedades Gestoras de fondos de inversión. Tales deberes imponen a estas instituciones la necesidad de implicarse de forma mínimamente activa en la labor de fiscalización o «monitorización» de la administración y dirección de las sociedades, en particular las cotizadas, que siempre se ha querido para la Junta General y que tan abandonada se halla desde hace ya décadas. La presente obra pretende proporcionar un análisis del fundamento y de la articulación técnica de dicho deber, especialmente de cara a su encaje en el marco jurídico societario en el que está llamado a funcionar, pues tales extremos son los que en buena medida determinarán su eficacia respecto del objetivo planteado.
Ver más
Tapa blanda
Del 1 al 3 de 3