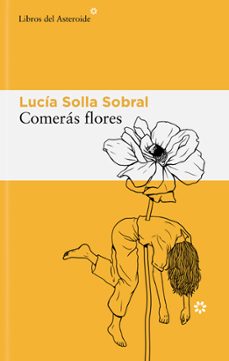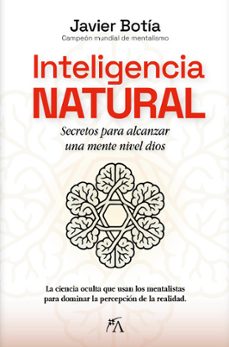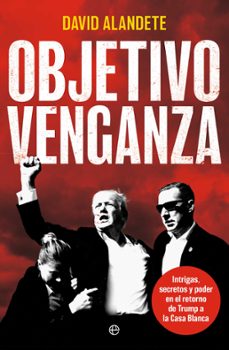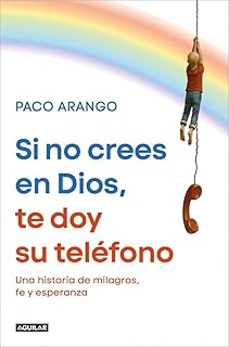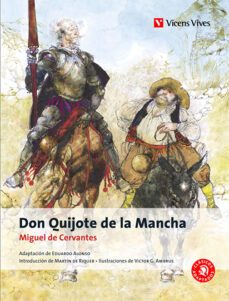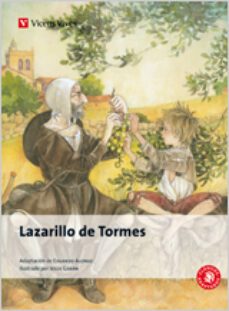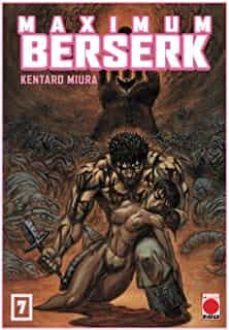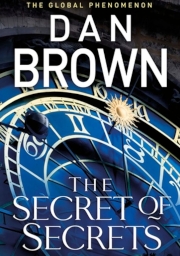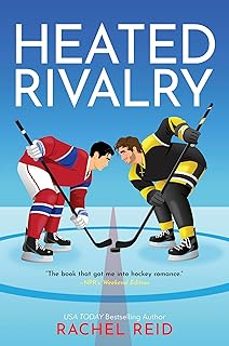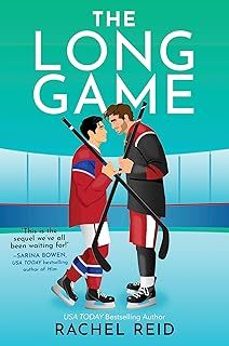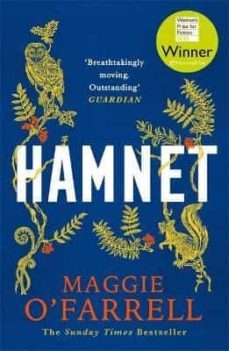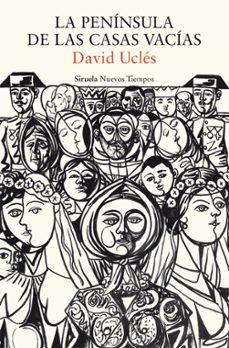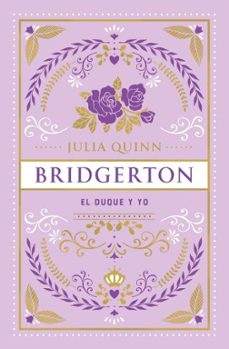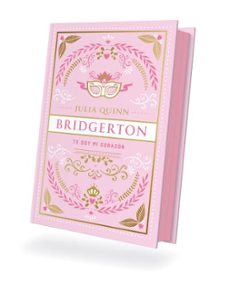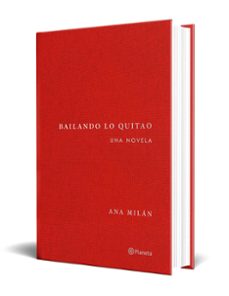📗 Libro en inglés OLD FRIENDS: LIVE ON STAGE (2 CDS)
Paul Simon y ART GARFUNKEL
DISCOS- 5099751917328
Ficha técnica
Editorial: Discos
ISBN: 5099751917328
Idioma: Inglés
Fecha de lanzamiento: 28/04/2005
Año de edición: 2004
Plaza de edición: Madrid
Especificaciones del producto
Escrito por Paul Simon
Según refiere el propio Simon a Robert Hilburn en la semblanza que este trazó del bardo, así es uno de los más grandes compositores y cantantes de la música popular occidental del siglo XX: un hombre acomplejado (por su altura), una estrella con amores turbulentos, un ególatra notable, un infatigable compositor de canciones que forman ya parte del patrimonio cultural de la humanidad; además de un consumado bromista incombustible, también icono indisociable de una Nueva York por cuyas añejas e incorruptas esquinas alcanza uno a escuchar las psicofonías de sus melodías; pero es también, entre otras muchas cosas, un docto degustador de ayahuasca. Y es que, a falta de unas buenas memorias o una biografía desautorizada, acaso no haya mejor manera de acercarse a tan poliédrico personaje que través del cancionero que da fe de la magnitud artística de su obra, a fin de descifrar la fascinante personalidad de tan esquivo cantautor, pese a ser uno de los protagonistas de la historia de la música popular, con mayúsculas, de las últimas cinco décadas. Sería el propio Simon quien sentenciaría el asunto alegando: «¿Para qué necesito una biografía o unas memorias? Mi vida no importa. Son las canciones las que importan». En palabras de Bono: «Te das cuenta de que las grandes canciones nunca se pueden explicar del todo», por lo que, a falta de una buena sesión de ayahuasca con el bueno de Paul, habrá que confirmarse con lo que nos comparte a través de sus indelebles canciones.
Descubre más sobre Paul Simon Recibe novedades de Paul Simon directamente en tu email
Opiniones sobre OLD FRIENDS: LIVE ON STAGE (2 CDS)
¡Sólo por opinar entras en el sorteo mensual de tres tarjetas regalo valoradas en 20€*!