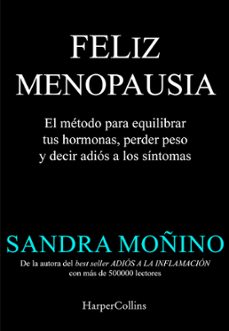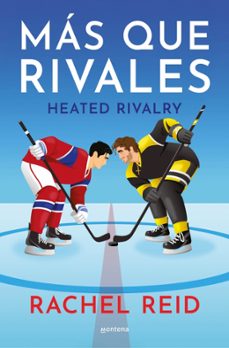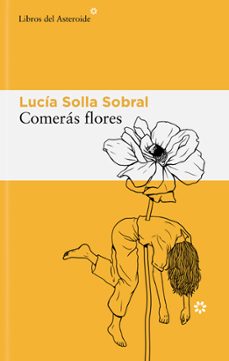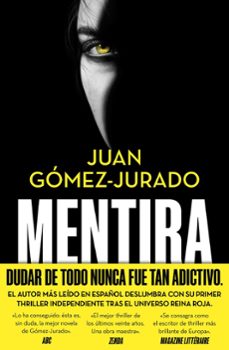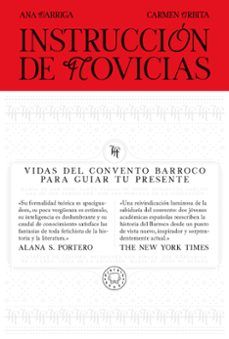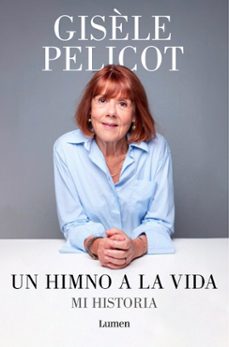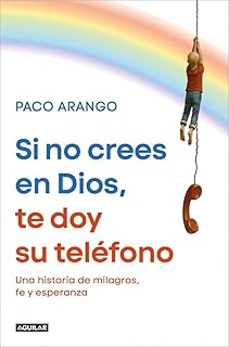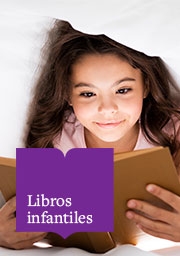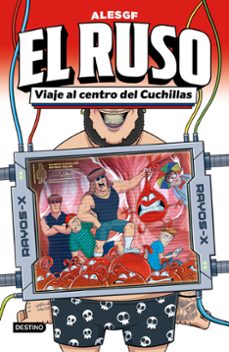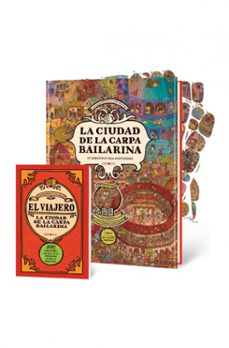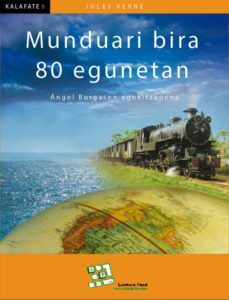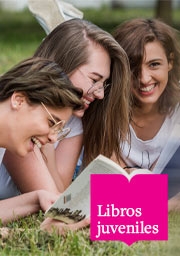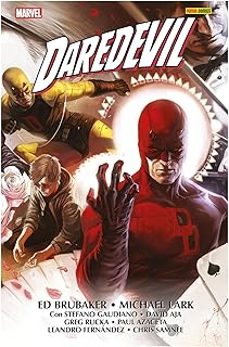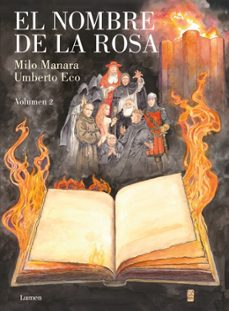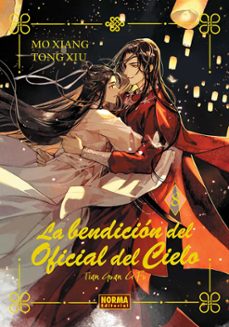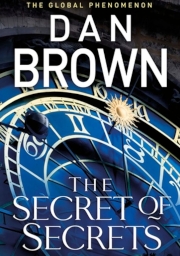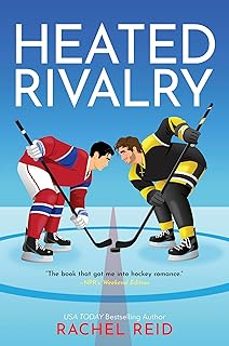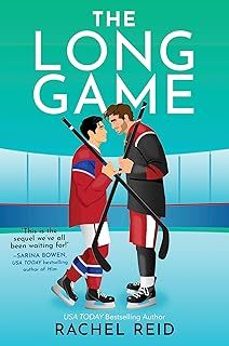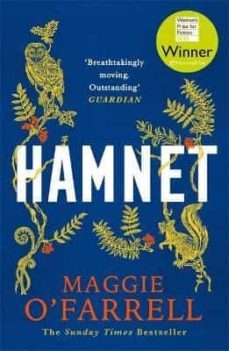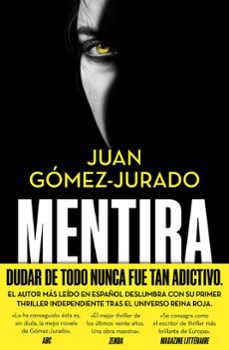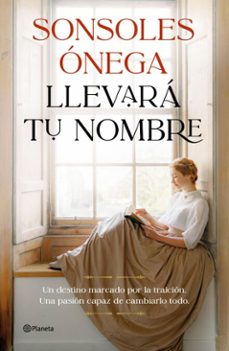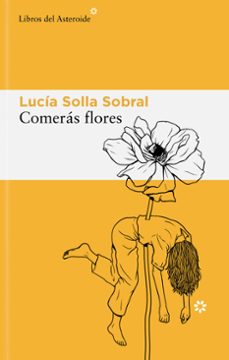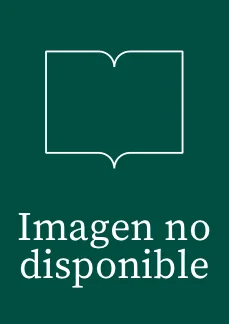Imprescindibles
Ficción
No Ficción
Ciencias y tecnología Biología Ciencias Ciencias naturales Divulgación científica Informática Ingeniería Matemáticas Medicina Salud y dietas Filología Biblioteconomía Estudios filológicos Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Derecho Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Sociología Historia Arqueología Biografías Historia de España Historia Universal Historia por países
Infantil
Juvenil
#Jóvenes lectores Narrativa juvenil Clásicos adaptados Libros Wattpad Libros Booktok Libros de influencers Libros de Youtubers Libros Spicy Juveniles Libros LGTBIQ+ Temas sociales Libros ciencia ficción Libros de acción y aventura Cómic y manga juvenil Cómic juvenil Manga Shonen Manga Shojo Autores destacados Jennifer L. Armentrout Eloy Moreno Nerea Llanes Hannah Nicole Maehrer
Libros de fantasía Cozy Fantasy Dark academia Hadas y Fae Romantasy Royal Fantasy Urban Fantasy Vampiros y hombres lobo Otros Misterio y terror Cozy mistery Policiaca Spooky Terror Thriller y suspense Otros
Libros románticos y de amor Dark Romance Clean Romance Cowboy Romance Mafia y amor Romance dramatico Romcom libros Sport Romance Otros Clichés Enemies to Lovers Friends to Lovers Hermanastros Slow Burn Fake Dating Triángulo amoroso
Cómic y manga
Novela gráfica Novela gráfica americana Novela gráfica europea Novela gráfica de otros países Personajes, series y sagas Series y sagas Star Wars Superhéroes Cómics DC Cómics Marvel Cómics otros superhéroes Cómics Valiant
eBooks
Literatura Contemporánea Narrativa fantástica Novela de ciencia ficción Novela de terror Novela histórica Novela negra Novela romántica y erótica Juvenil Más de 13 años Más de 15 años Infantil eBooks infantiles
Humanidades Autoayuda y espiritualidad Ciencias humanas Economía y Empresa Psicología y Pedagogía Filosofía Historia Historia de España Historia Universal Arte Cine Música Historia del arte
Ciencia y tecnología Ciencias naturales Divulgación científica Medicina Salud y dietas Filología Estudios lingüísticos Estudios literarios Historia y crítica de la Literatura Estilo de vida Cocina Guías de viaje Ocio y deportes
SUSANA VELAZQUEZ
Recibe novedades de SUSANA VELAZQUEZ directamente en tu email
Filtros
Del 1 al 2 de 2
PAIDOS IBERICA 9789501234541
¿Por qué la violencia de género? ¿Cuáles son las causas profundas de su producción y permanencia? ¿Cómo se articulan la violencia, el género y el poder? ¿Por qué la violencia de género es un problema de salud pública? ¿Por qué es un problema de derechos humanos? ¿Cuáles son los diferentes abordajes teóricos y técnicos para trabajar en el área? ¿Cuáles son los efectos subjetivos en los profesionales que trabajan en esta problemática?En este libro Susana Velázquez propone una reflexión crítica sobre éstos y otros interrogantes que plantea la violencia ejercida contra las mujeres, abriendo así un espacio de diálogo para pensar y confrontar conocimientos y modalidades de trabajo desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.La obra constituye un recorrido exhaustivo por todos los aspectos involucrados en el ejercicio de la violencia sexual. En la primera parte se describen las distintas formas de violencia que padecen las mujeres y los efectos que producen en su salud física y mental, y se analizan los determinantes subjetivos y sociales que encauzan la conducta de algunos hombres hacia el abuso y el comportamiento violento. La segunda parte, centrada en la especificidad del trabajo profesional, enfoca las diversas formas de intervención, los riesgos que supone trabajar en esta área y los resguardos necesarios para el ejercicio profesional. Por último, el libro se completa con los testimonios de mujeres que han sido víctimas de distintas formas de violencia y que, en un acto de coraje, denuncia y resistencia, decidieron evocar su experiencia y transmitírnosla. Testimonios que cobran especial valor en la medida en que el silencio constituye uno de los mecanismos que tienden a negar este problema en el plano subjetivo y a ocultar su magnitud en el plano social.
Ver más
Tapa blanda
PAIDOS IBERICA 9789501270204
Las mujeres somos las principales consumidoras de toda clase de terapias. Somos, también, la proporción más numerosa de estudiantes y profesionales que asisten a cualquier curso y actividad de corte psicologico. Los servicios asistenciales cuentan, en sus plantillas de colaboradores, con un numero siempre superior de mujeres con respecto al de hombres. No obstante este evidentisimo fenomeno de feminizacion de la Salud Mental, no somos las mujeres las protagonistas principales a la hora del planeamiento o de la confeccion de politicas asistenciales para los problemas que aquejan a las mujeres. Necesitamos miles de otras mujeres que como las autoras del presente trabajo se unan a la labor de revision, de replanteamiento, de teorizacion sobre la psicologia y la psicopatologia femeninas; que se unan a la tarea de definir con mayor precision sus malestares y sus formas de recuperacion: que se sumen a las mujeres que intentan ser protagonistas de derecho cuando hay que sentar definicion y norma sobre salud y enfermedad. Hay que dejar bien sentado que este llamado no entraña ninguna intencion separatista, todo lo contrario: ojala se unieran a nuestras preocupaciones y a nuestra labor todos los profesionales de la Salud Mental hombres. Pero, para nosotras las mujeres, esta tarea implica la puesta en practica de un imperativo etico: cada uno debe responsabilizarse de lo suyo.
Ver más
Tapa blanda
Del 1 al 2 de 2